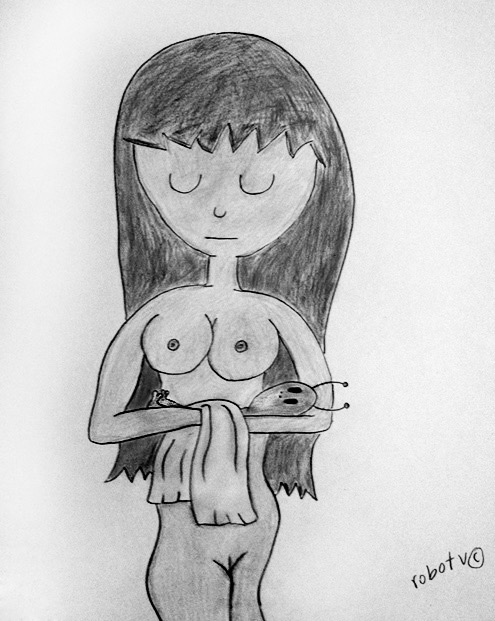El calor primaveral que se había dejado sentir a lo largo del día había comenzado a menguar cuando atravesaron los enormes portones de metal del Camposanto. Eran aproximadamente las cinco de la tarde y la paz, quietud y sosiego del lugar únicamente eran interrumpidos por el cantar de las mil y un aves que anidaban en los árboles y arbustos que adornaban el lugar y acariciaban con sus sombras los lechos de reposo de todos aquellos que yacían allí. Como en todo lugar similar a este, se respiraba un fuerte aroma a flores: rosas, girasoles, margaritas, camelias, azucenas, claveles, begonias, entre otras. En los exteriores del lugar se formaba una hilera de puestos de venta de arreglos florales de todo tipo. Minutos antes se habían detenido en uno de estos para adquirir un arreglo para el huésped al que se disponían visitar.
Antes de ingresar al lugar, Santiago reparó en las palmas de sus manos. Tenían un tono rosáceo, normal, por así decirlo. En el instante que cruzaron el umbral, volvió a dirigir una mirada: ahora habían adquirido un tono violáceo, como si hubiese recibido un fuerte apretón, lo suficientemente prolongado como para dejar sus palmas amoratadas. A medida que avanzaba por las distintas secciones, esta tonalidad adquiría distintos matices, pero ninguno tan notorio como el que experimentaba una vez se hallaba en la sección reservada para los niños. Pese a lo prometedor que podría resultar para una conversación interesante, prefirió no mencionar esto a su acompañante. Era mejor mantener por ahora cierta distancia en lo que a confianza se refiere, pese a que algo en su interior le decía que no era necesario en lo absoluto.
- ¿En qué pabellón se encuentra? – preguntó Gabriela, buscando la oportunidad de romper el hielo que el silencio había interpuesto entre los dos.
- San Gerónimo – espetó secamente Santiago – Ya nos encontramos cerca.
La había conocido un mes atrás, mientras celebraban el cumpleaños de Francisco. Habían quedado junto a otros amigos y conocidos en reunirse en un pub llamado Damasco, en el pasaje Independencia, a dos cuadras de la Plaza de Armas. La casualidad había dictado que Gabriela esté allí acompañando a su amiga Susana, que por ese entonces era la amiga con derechos de Francisco, su Aguirre Garay, su calentado, su point, como dirían algunos amigos de la jerga por aquellos días. Si bien es cierto Santiago la había visto un par de veces antes, nunca había tenido oportunidad de coincidir con ella en ninguna reunión de índole social. A punto de cumplir veinte años, podría decirse que físicamente se encontraba en su plenitud. Tenía por entonces un corte de cabello al puro estilo Cleopatra, que conjugaba perfectamente con sus enormes ojos cafés y sus mejillas adornadas por un no muy numeroso pero suficientemente visible grupo de pecas. De contextura delgada, resaltaba sin quitarle armonía a su figura su generoso busto, que en aquella ocasión había escogido lucir utilizando una blusa rosada, que parecía invitar a volar a la imaginación gracias a un generoso escote que no a pocos había dejado indiferentes.
Precisamente fue Santiago uno de aquellos que no pudo dejar de percatarse en la anatomía de la simpática Gabriela, que a su vez correspondió a ese interés no declarado pero evidente sentándose a su lado en la mesa en la que todo el grupo se dispuso a celebrar el trigésimo aniversario del buen Francisco, que ese día estaba lo suficientemente contento y entonado como para dilapidar unos cuantos cientos de Nuevos Soles a lo largo de toda la madrugada que duró la celebración.
La química que surgió entre ambos fue cuando menos espontánea y natural. Luego de las típicas y trilladas preguntas y respuestas que suelen darse en estos casos tales como ¿A qué te dedicas/qué haces por la vida? Y ¿Cómo así conoces a Francisco?, sucedió otro intercambio de información personal centrado mayormente en la familia y en una que otra afición o pasatiempo. En el caso de Gabriela, todo resultó ser muy o casi muy convencional: vivía junto a sus padres y dos hermanas menores que por entonces tenían quince y dos años. En cuanto a pasatiempos, le gustaban los rompecabezas y jugar vóley – del cual era una talentosa practicante. Cuando tocó el turno a su interlocutor de revelar sus vínculos familiares, Gabriela no pudo dejar de quedar pasmada al conocer la soledad en la que vivía Santiago, que no tenía a nadie por el lado paterno y se había alienado por completo de toda la familia que pudiera tener del lado de su madre, de la que simplemente se limitó a comentar que luego de la muerte de su padre optó por rehacer su vida e irse, y al hacerlo lo hizo con la suficiente gravedad como para cortar cualquier intento de ahondar en mayores detalles. Por dentro, a Gabriela se le partió el corazón al conocer la realidad en la que vivía Santiago, diametralmente opuesta a la suya, en la que nunca faltaban sus padres a la hora de almorzar o cenar, en la que cada año pasaban las temporadas veraniegas frente al mar, en las ocasiones en las que celebraban los cumpleaños, las cenas fuera de casa sin motivo aparente, las largas tertulias que acompañaban las reuniones familiares. Simplemente no se imaginaba una realidad sin la compañía de sus padres y hermanos, ni que decir de abuelos, tíos o primos. Comparando su situación respecto a la de su nuevo amigo, no pudo menos que sentirse afortunada pero a la vez triste por la manera en que el destino trata de distinta manera a unos y a otros.
Habiendo conocido lo poco que Santiago se animó a revelar esa noche, pudo comprender el porqué de la expresión que había descubierto en su mirada. Por un lado le fascinaban esos ojos de extraño color en sus pupilas y por otro, le causaba cierto desconcierto la melancolía que transmitía su mirar, que denotaba fuerza e intensidad por un lado, pero también mucha tristeza y soledad por el otro. No es necesario señalar que durante el breve tiempo que compartieron esa noche no se separaron el uno del otro, conversando de todo un poco, bailando una que otra canción, incluso descubriendo cierta inquietud de parte de Gabriela por lo sobrenatural – algo de lo que también le gustaba conversar con Francisco cada vez que había oportunidad – lo que llamó la atención de Santiago aunque este se limitó a no comentar nada respecto a sus propias condiciones hasta que una impertinente llamada interrumpió la posibilidad de que pudieran conocerse un poco más.
Era Milagros, que para entonces, las dos de la madrugada, se había cansado de esperar a que al bueno de Santiago le dé el alcance en otro local donde se encontraba junto a algunas amistades en una reunión sin ningún motivo aparente. Santiago, por su parte, había optado por no llevarla a las celebraciones de Francisco, toda vez que, pese a haberse reconciliado por así decirlo, había quedado con cierta sensación de recelo hacia ella, atizada por todo el tiempo en el que había decidido borrarlo por así decirlo de su vida. Ese sentimiento de abandono y rechazo caló profundamente en Santiago, generando una desconfianza que poco a poco empezó a corroer esa relación desde sus cimientos, simplemente dejando a las expectativas el momento en que llegaría la inevitable implosión a la cual estaba destinada.
- Bueno, ya me tengo que ir – anunció Santiago.
- Carajo, no seas maricón – ladró Francisco, notablemente eufórico, cortesía del alcohol que en exceso corría por su torrente sanguíneo, para entonces tres veces por encima del límite permitido para conducir.
- No te vayas, ¡qué tienes! – protestó a su vez Gabriela, visiblemente fastidiada por la repentina decisión de Santiago.
- Lo siento, se me hace tarde. Ha sido un gusto conocerte, Gabriela.
- No, ¡no te vas! – contra atacó Gabriela, que parecía no darse cuenta de la efusividad que una copa de más ocasionaba en ella.
En ese momento, Santiago la rodeó por la espalda e intentó darle un beso en la mejilla, a manera de despedida. Con lo que no contó fue que Gabriela, en un afán de convencerlo de lo contrario, volteó su cabeza para dirigirle la palabra, lo que resultó en que Santiago fallase la puntería. Tan solo fue un segundo, pero la humedad y el sabor de sus labios fue algo con lo que Santiago quedó perplejo, yéndose, muy a su pesar, a su encuentro con Milagros. Gabriela, por su parte, se quedó con la misma sensación, con un deseo frustrado de que esa media luna se hubiese transformado en algo más al término de la madrugada.
- ¿Qué te pasó, huevón? – inquirió Francisco días después.
- No entiendo, ¿a qué te refieres? – replicó Santiago.
- Ya, no te hagas el cojudo. Me refiero a Gabriela.
- ¿Gabriela?
- Quien más pues. Nunca te he visto portarte así huevón.
- ¿Cómo así?
- Estabas completamente idiota por ella. ¿No te dabas cuenta de cómo la mirabas? Te salía fuego, por no decir la leche por los ojos.
- La mierda… ¿tan evidente era? Ya me jodí.
- No lo creo. Susana me dice que la flaquita le ha preguntado por ti.
- ¿Y qué le dijiste?
- Discúlpame, pero entre Pisco y Nazca le dije que andabas en idas y vueltas con otra comadre, me refiero a Milagros.
- Carajo… hasta ahí llegó todo entonces.
- Te gusta, ¿No huevón?
- Pues sí. Hasta ahora no se me borra de la cabeza ese escote con el que estaba.
- Si pues, la flaquita tiene una delantera generosa.
- Y hubo algo más.
- ¿Qué cosa?
- Cuando me fui… de alguna manera me quise despedir de ella y sin querer queriendo terminamos dándonos un beso.
- Jajaja, ¡cazador! ¿Y Milagros?
- No lo sé…
- Aetate fuere, mobili curso fugit.
- Tienes razón – espetó Santiago, que disfrutaba esos duelos en latín con Francisco – ¡Carpe fatum!
No volvieron a verse hasta tres semanas después, cuando la Providencia hizo que Gabriela lo divise dentro de una panadería, haciendo cola luego de salir del trabajo para comprar una porción de pastel de acelga, su cena de esa noche. No sabía si dirigirle la palabra, mucho menos acercársele, pues sentía cierto temor de ver su avance rechazado. Sin embargo, el recuerdo de aquellas sensaciones que hubo entre ambos ese día, rematado por ese beso imprevisto hizo que cobre el valor necesario.
- Santiago, hola – habló con un tono bajo y delicado, a la vez que le tocaba con un dedo en la espalda.
- Gabriela, ¿Qué tal? – reaccionó él, ciertamente (y gratamente) sorprendido.
- Yo aquí bien. Tú que haciendo por aquí.
- Comprando algo para cenar. ¿Y tú? Hasta qué hora te quedaste ese día.
- Solo media hora más. Susana me dio a entender que se quedaba a pasar la noche con Frank y nada… opté por irme a casa.
De pronto, se hizo un silencio que se prolongó más de lo debido.
- Bueno, qué te parecería si…
- ¿Te gustaría que…? – interrumpió al mismo tiempo él – No, disculpa que te interrumpa, ¿Qué decías?
- Bueno, qué tal si te gustaría hacer algo el próximo sábado.
- ¿Sábado? Cae 29, ¿no?
- Mmm creo que sí.
- Discúlpame, no puedo – respondió muy a su pesar Santiago.
- ¿Por qué? – replicó a su vez Gabriela, sorprendida de recibir una negativa cuando menos lo esperaba.
- El 29 de septiembre es cumpleaños de mi abuelo. Debo ir a visitarlo al cementerio.
- Me gustaría acompañarte – se sinceró ella, conocedora de la soledad en que vivía él.
- ¿Estás segura? – contestó Santiago, dubitativo de que fuese una buena idea, sobretodo porque había pasado mucho tiempo desde su última visita.
- Yo encantada de ir contigo.
- Está bien – terminó cediendo Santiago, que reconocía su atracción por ella y por tanto su deseo de no desperdiciar la oportunidad de conocerla un poco más, muy a su pesar de que la ocasión no fuese la más idónea. Sin embargo, el hecho de haberla conocido, así de improviso, y reconociendo la innegable química que los unía, hizo que terminara cediendo a sus instintos y aceptase ir acompañado por ella a esta impostergable cita con el viejo Mateo Santiago Riera Pérez, que ese día habría cumplido 90 años de vida. Para Santiago, era una obligación de vida o muerte ir, toda vez que creía en la importancia de los números múltiplos de cinco.
- ¿A qué hora nos vemos entonces?
- ¿Te parece si nos encontramos a las cuatro de la tarde?
- Por mi está bien.
- Dame tu teléfono entonces para poder quedar donde encontrarnos ese día.
- Anota: 952682633.
- Te llamo ese día en la mañana.
- Así quedamos entonces. Espero tu llamada. Hasta pronto, Santiago.
- Chau Gabriela.
Había evitado por mucho tiempo realizar esta visita. Simplemente le era muy doloroso reencontrarse consigo mismo y reconocer cuanto le hacía falta su viejo abuelo, cuanto extrañaba sus consejos y sobre todo, cuanto echaba en falta sentir que tenía un apoyo incondicional a su costado, que suceda lo que suceda no estaría solo al final del día, que siempre habría un par de brazos dispuestos a acogerlo y darle calma, transmitirle esa sensación se seguridad de que, pase lo que pase, siempre habría alguien dispuesto a velar por él, cuando su propia fuerza no le alcance lo suficiente. Todo eso lo perdió, el día que el viejo Santiago expiró por última vez. Y lo que más le dolía era que su compañía habría podido durarle un poco más, si hubiese estado en el lugar indicado, en el tiempo indicado…
Llegado ese día, luego de una breve caminata, se hallaron de pronto frente al nicho 202 del pabellón San Gerónimo, en el Cementerio General.
Con una agilidad felina, Santiago trepó una escalera y se ubicó en la quinta fila, frente a la última morada del viejo Santiago, el coronel Santiago Riera, y le colocó el arreglo floral que habían adquirido minutos antes.
De pronto, sucedió lo impensable. Santiago echó a llorar desconsoladamente.
Gabriela, más que sorprendida por lo que estaba presenciando, queó literalmente con el corazón hecho pedazos. Solamente atinó a rodearlo con sus brazos y sujetarlo fuertemente, mientras el pobre se deshacía en un mar de lágrimas.
- Perdóname viejo… por haberte fallado ese día – sollozó Santiago, mientras de manera inconsciente se arropaba contra Gabriela, buscando un consuelo que se le hacía imposible de alcanzar.
Ella lo apretó fuerte contra su regazo y lloró junto a él, en silencio, compartiendo su dolor y tratando de menguar la pena que de pronto había quebrado su espíritu.
- Tranquilo, Santi. Todo está bien. Ahora yo estoy contigo.
- No… nunca nadie está conmigo. Estoy solo, todo cuanto quise se fue, ya no está. Soy un miserable de mierda…
No contestó nada, sin embargo, lo apretó contra su pecho con toda la fuerza que sus escasas dos décadas de vida y su poca experiencia pudieron reunir.
Pasados unos minutos, Santiago por fin logró recomponerse y, apenado por la vergüenza, se apartó de ella.
- Discúlpame, debí venir solo.
- No, no me lo habría perdonado.
- Gracias, Gabriela.
- Santiago, cuéntame que pasó.
Habría sido impensable que el abatido Santiago contase a otra persona que no sea Francisco los hechos que precedieron a la partida de su abuelo. Sin embargo, la paz y desahogo que pudo encontrar en los brazos de Gabriela – algo que para entonces le era imposible alcanzar con Milagros – le dieron la inédita confianza para narrar lo que ocurrió ese fatídico día…